CLEMENTE FLORES
10·02·2016
Dicen que el olor de las sardinas atrae a los gatos, como el olor del dinero fácil atrae a los aventureros sin escrúpulos. Por eso de la noche a la mañana bastante gente de dudosos antecedentes cayó sobre Mojácar. Antes de cuatro años el suelo “urbano” se había agotado. Ocupados los solares impunemente por la vía de hecho, tocaba ahora buscar fuera del casco urbano haciendo lo más fácil, incumplir la Ley.
El estado de los conocimientos aplicados a la construcción en Mojácar en 1960 era el mismo que existía y se practicaba al menos doscientos años atrás.
La profesión de albañil se aprendía trabajando en la cuadrilla de algún maestro, cosa que se iniciaba normalmente antes de cumplir los quince años. Si admitimos que el período de aprendizaje de una profesión requiere alrededor de diez mil horas de trabajo, el peón u oficial se consideraba maestro, con capacidad para formar su cuadrilla, antes incluso de cumplir los veinte años.
La cuadrilla mínima de trabajo estaba formada por un maestro albañil, un amasador y un peón. La presencia del amasador venía obligada porque el yeso era prácticamente el único aglomerante que se utilizaba. El yeso se fabricaba en hornos de leña que proporcionaba calidades distintas en función de la distancia al foco de calor y había que conocerlas y trabajarlas de forma distinta. Dependiendo de la calidad el yeso, se utilizaba para levantar paredes y muros de carga para revestir paredes o incluso para componer suelos.
Las mujeres no participaban en la construcción, salvo en labores de proporcionar el agua de amasado o en el posterior encalado de la obra.
El albañil recogía las enseñanzas de su maestro y el resto de la vida aprendía sacando conclusiones de sus propios fracasos y aciertos. Se trabajaba de sol a sol y en las épocas de poco trabajo el albañil solía realizar alguna labor agrícola.
Cuándo un cliente quería realizar un obra era frecuente que primero reuniera los materiales necesarios y luego concertara con el albañil elegido. El albañil aportaba la cuadrilla y las herramientas y la familia que encargaba la obra solía colaborar en la construcción en labores de peonaje y de suministro de agua.
Los materiales, en general, se obtenían en el propio término municipal. Cuando no se encontraban rollizos de olivo, de eucalipto o de almez se recurría a importar alfarjías o colañas de pino para utilizarlas en la techumbre. Otra solución no menos curiosa era la de emplear para viguería el bohordo, escapo o tallo floral de la pita, que es como se conoce aquí al agave. Eran los materiales que se habían empleado durante “toda la vida”. Los albañiles que habían emigrado temporalmente, cuando volvían encontraban los mismos materiales y tenían dificultades para introducir innovaciones.
Los materiales usuales eran el yeso, la piedra “viva” de cantera, las cañas, las launas o tierras royas y a veces la cal. Podemos decir que la arquitectura popular era sólida, simple, tremendamente racional, y evolucionada a través de las propias experiencias secularmente repetidas.
Todo cambió de la noche a la mañana, a pesar de que no suele ser fácil cambiar tan rápidamente los hábitos constructivos y los materiales de construcción tradicionalmente empleados en una comunidad tan pequeña y tan incomunicada.
Dicen que las casualidades nunca vienen solas y ocurrió que con motivo de la visita del “Rey de Guam” en el año 1949 (está recogida en mi libro “Las golondrinas no volverán” Ed-1984 y 2008), la familia Artero había enviado dinero para hacer una ermita en El Agua de Enmedio. El depositario del dinero y, por tanto, encargado de la construcción, era el párroco del pueblo.
El sacerdote, para cumplir el mandato, recurrió a un constructor experimentado casado con una pariente suya, que diseñó y levantó la ermita auxiliándose de varios albañiles que le acompañaron desde Granada. Los “granaínos” se quedaron porque justamente habían llegado en el momento en que se requerían para empezar un nuevo ciclo constructivo. Como suele decirse en estas tierras su presencia vino que “ni pintada”.
“¡Tráigame turistas¡”
El cambio de rumbo se inició a finales de 1960 en el casco urbano, y durante muchos años ni Mojácar cambió de alcalde ni el país de Jefe del Estado.
Jacinto era sagaz como todo cazador y convincente como todo tendero. Sentado en el bar de la plaza escuchó largo y tendido a aquel visitante raro, de melena blanca, que le hablaba exultante de las condiciones y posibilidades turísticas de Mojácar. Rafael Lafuente, sentado frente a él, le explicó que el turismo podría ser la catapulta que revitalizase las industrias artesanales tradicionales y pusiese en valor los productos de la ganadería y la agricultura. Para iniciar el proceso era necesario disponer de suficiente suelo urbano barato, donde se pudiesen construir sus casas los turistas que vinieran. Jacinto se convenció. “¡Tráigame turistas que yo les daré suelo!” Ambos cumplieron.
Jacinto, seguramente, al levantar la vista, miró hacia el cerro del castillo y vio una panorámica de cascotes esparcidos por los suelos y ninguna casa en pie. Allí, debajo de los escombros, están los solares, pensó él.
El grado de deterioro era tal que a veces era difícil saber hasta dónde llegaba y donde acababa cada casa caída. El abandono del pueblo se había hecho en muchos casos “sin volver la vista atrás” y ahora era incluso difícil encontrar a nadie en el pueblo que supiese o recordase quién había vivido en algunas casas, ahora caídas, ni quién sería su dueño. Todas tenían legalmente un propietario, pero en muchos casos casi nadie lo conocía porque muchos de los emigrados jamás se habían interesado por lo que dejaron atrás.
Esteban Carrillo, hombre culto y versado en leyes, estudió, a ruegos de Jacinto, el procedimiento legal para formalizar la adquisición por parte del Ayuntamiento de los solares abandonados. No convenció al alcalde, que encontró que el procedimiento propuesto era farragoso y largo y, por eso, decidió olvidarse de códigos, leyes y otras zarandajas, como el derecho de propiedad. Al día siguiente decidió que los solares eran de todo aquel que decidiera hacerse una casa y que él, como alcalde, podía, en nombre del Ayuntamiento, ceder el derecho de propiedad a todo turista que “mereciera la pena”. El efecto inmediato se tradujo en escenas que parecían calcadas de una película sobre la conquista del Oeste Americano, donde una enfebrecida masa de repobladores, a caballo, corren como posesos para ser los primeros en conseguir una parcela.
Como había hecho el Marqués del Carpio, a finales del siglo XV, Jacinto repartió, a su antojo solares entre los “nuevos pobladores” cuyos derechos de propiedad se legalizaban posteriormente utilizando las triquiñuelas que, al parecer, toda ley permite y los funcionarios fomentan cuando les interesa.
Todo se repartió sin importar que se tratara de antiguos solares, de calles o plazas públicas o de terrenos de propiedad comunal donde jamás había habido casas. Daba igual que los nuevos solares fuesen las antiguas cimentaciones de un castillo que las de una ermita. (Ver en la foto del primer artículo de esta serie la casa construida a costa de la anchura de la antigua calle de subida).
Claramente era una ilegalidad generalizada contraviniendo el código civil y otras leyes, de la que todo el pueblo y los visitantes sacaban beneficio a corto plazo, y todos, en general, consintieron y aceptaron. Paradigmático fue lo que ocurrió en los sesenta al declararse en ruinas algunas casas de nueva construcción del Barrio de San Sebastián. La construcción de las casas había sido dirigida, sin licencia, por quien se hacía pasar por arquitecto sin haber obtenido el título oficial, y que, como tal, había cobrado los honorarios pertinentes. Habilidoso, acusó informal y solapadamente a los “servicios municipales” de ser los causantes de la ruina porque un día sí y otro también inundaban los cimientos al producirse roturas en la tubería de impulsión del agua, ya que nadie prescindía de utilizar las tuberías más baratas, que por supuesto no podían soportar las presiones requeridas. Por si acaso, funcionando “el control social”, el tema no fue aireado y todo se achacó a un accidente fortuito del terreno.
El año 1961 se construyó el primer hotel en el pueblo con cinco habitaciones. El dueño subía el agua con un pequeño camión-cisterna hasta la Plaza Nueva y desde allí la bombeaba hasta la azotea donde tenía instalados unos depósitos cilíndricos de “uralita”.
A finales de los sesenta el núcleo contaba ya con dos nuevos hoteles, construidos en suelo que jamás había sido urbano y que habían venido a romper claramente la imagen del pueblo y el perfil más reconocible de la ciudad.
El casco antiguo se había cubierto de casas en las que, a diferencia de las antiguas, las piedras se sustituían por bloques de hormigón, el yeso por mortero de cemento y las techumbres de madera, cañas y launa por forjados de viguetas y bovedillas. No había ningún técnico que orientase la construcción ni hiciese un proyecto, ni tampoco nadie que exigiese condición alguna incluyendo una licencia de obras. Con tal descontrol podía pasar de todo y nadie había previsto que las nuevas techumbres, a diferencia de las antiguas, transmitiesen empujes sobre las paredes que comenzaron a agrietarse por doquier.
El éxito de las operaciones reforzó el ego del alcalde, que con un ánimo y coraje incontenible, asumió personalmente todos los roles posibles del dueño del cortijo decidiendo, sobre la marcha, soluciones improvisadas sobre problemas de arquitectura, urbanismo o ingeniería. Así se reconstruyó el pueblo, guardando la imagen de un pueblo antiguo que se rompió posteriormente con la intervención de algunos arquitectos que impusieron culturas constructivas ajenas a la tierra.
A falta de cualquier protección concreta, para algunos edificios o rincones singulares la suerte desde el primer momento estaba echada: la antigua casa del Marqués del Carpio en la Plaza Nueva, el Arco de Luciana o el antiguo Cementerio del Parterre. Si entre lo sublime y lo ridículo hay un paso, entre lo sencillo, cuando es auténtico, y lo cutre hay una nimiedad.
Dicen que el olor de las sardinas atrae a los gatos, como el olor del dinero fácil atrae a los aventureros sin escrúpulos. Por eso de la noche a la mañana bastante gente de dudosos antecedentes cayó sobre Mojácar.
En el pueblo pululaban arquitectos sin título, vendedores sin nada propio para vender y constructores que lo más parecido que habían visto a un ladrillo era una piedra. No se construyó ni una sola calle siguiendo un proyecto. Antes de cuatro años el suelo “urbano” se había agotado porque se había construido o simplemente se había acaparado por personas venidas de fuera, o por algunos mojaqueros que, a toda prisa, cambiaban de oficio, cuando lo tenían, para dedicarse a “ganar dinero”.
Ocupados los solares del pueblo impunemente por la vía de hecho, sin que fuera obstáculo el derecho de propiedad, tocaba ahora buscar solares fuera del casco urbano haciendo lo más fácil, que era incumplir la Ley del suelo de 1956. Hablamos de los sesenta y la ley toca otro día.
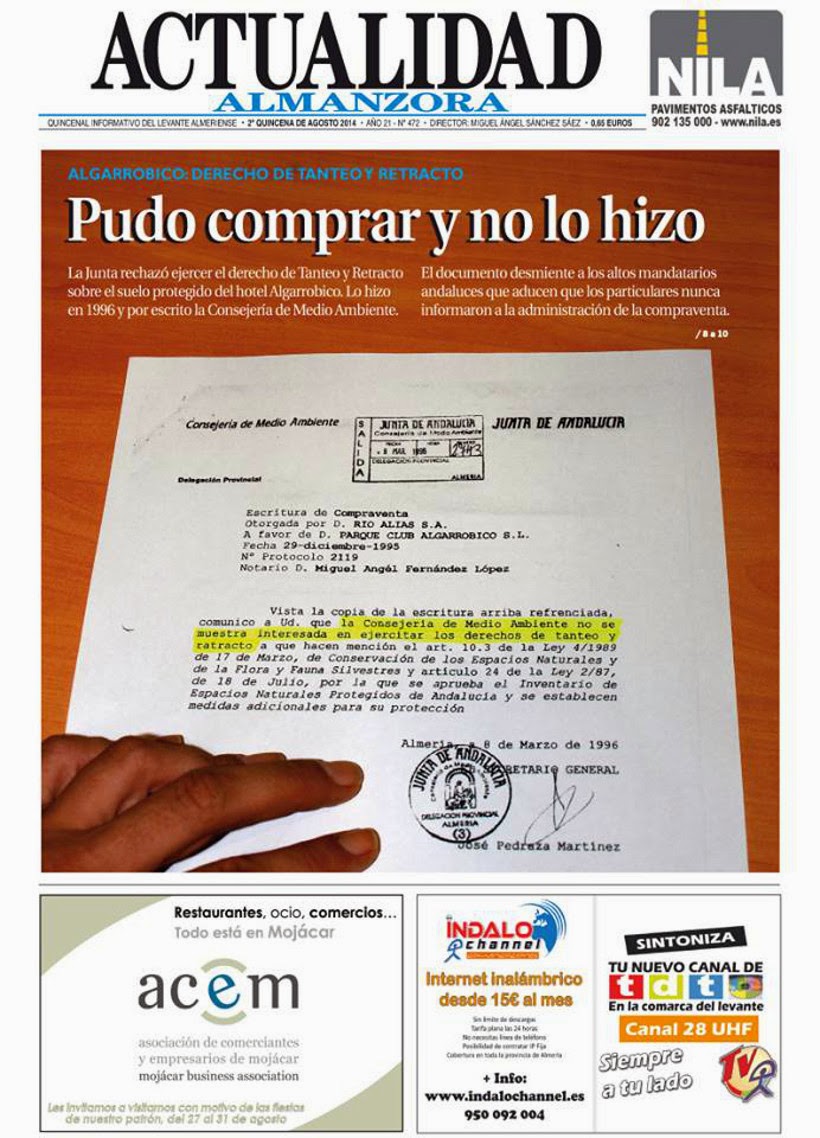





No hay comentarios :
Publicar un comentario