RAFAEL PALACIOS VELASCO
17·08·2014
La respuesta de nuestros gobernantes al reciente veto ruso a las importaciones
agroalimentarias procedentes de países europeos ha sido la que cabía esperar: la
equivocada.
Si la situación indudablemente lesiva que ha provocado la decisión arbitraria del
gobierno ruso es tan injusta como excepcional, la reacción de la Comisión Europea y
del Ministerio español de Agricultura (y de otras cosas) comparte con aquella el rasgo
de la injusticia, pero difiere en el de la excepcionalidad. En nuestro caso, errar es lo
habitual. La retirada de producción para evitar su distribución, la compra pública de
excedentes, el sostenimiento artificial de los precios, la fijación de cuotas o la
habilitación de ayudas a los productores son el reiterado repertorio proteccionista del
concierto con el que la orquesta burocrática transnacional pretende acallar el clamor
bien audible de un sector notable, pero cuya factura la paga otro colectivo que, siendo
mucho más amplio y numeroso, es silente e invisible.
El sector agrario europeo, regulado hasta la hipertrofia con una pesadísima y
complejísima normativa, absorbe un porcentaje del presupuesto comunitario muy
superior a su importancia en el producto interior bruto. Durante décadas, la política
agraria comunitaria (la nefasta y obscena PAC) se ha ocupado eficazmente de
domeñarlo, distorsionando a golpe de talonario, o sea, a golpe de subvención, de arancel
y de vetustas recetas proteccionistas, los mecanismos que en condiciones naturales
habrían creado los incentivos adecuados para que alcanzase su correcta dimensión y
para la mejora de su eficiencia. Así, no puede extrañar que un sector tan presente en el
presupuesto comunitario, del que bebe más de un tercio, haya adquirido el
desproporcionado poder político con el que hoy cuenta.
El veto ruso a las importaciones europeas, aunque sea una injustificada decisión
motivada por razones ajenas al comercio internacional, ha traído el temor, sin duda
razonable, a un exceso de oferta cuya consecuencia sería la pronta caída de los precios.
Pero proteger a los productores de un concreto sector económico de una vicisitud tan
cotidiana como lo es que los precios de su negocio puedan bajar supone una
adulteración de las reglas de juego del mercado que impide que las fuerzas de la
naturaleza lo reequilibren libremente. No existen los negocios sin riesgo: la faz de la
expectativa de un beneficio deseado siempre tiene como envés la posibilidad de las
pérdidas. De ocurrirle a los precios agrarios lo que se pretende evitar con las medidas
recientemente anunciadas, los productores deberían conducirse del único modo que le
cabría a cualquier otro empresario cuyo sector no gozase del privilegio de la protección
gubernamental: asumiendo el coste y soportando la erosión de sus beneficios al reducir
el precio para dar salida a los excedentes. La ley de la oferta y la demanda no admite
excepciones. Si hay demasiada oferta, los precios habrán de reducirse de manera
inevitable, como inevitable será que suban cuando la oferta mengüe. No se puede
invocar la cuestión de la justicia de los precios, pues nada impide tener por justos los
que libremente fijasen vendedores y compradores en una situación de concurrencia sin
injerencias de naturaleza extraña a su relación comercial.
Si la Comisión Europea y el Ministerio español actúan para impedir la bajada de los
precios inducida por la decisión rusa, adquiriendo excedentes para retirarlos del
mercado y evitar la consecuencia natural del exceso de oferta, el contribuyente y
consumidor deberá soportar por dos veces el coste de una intervención profundamente
desafortunada: de sus impuestos saldrán los dineros con que el sector público adquirirá
los excedentes agrarios y de su bolsillo saldrán también los dineros con que habrá de
comprar un producto artificialmente encarecido por sus gobernantes, que desprecian las
inapelables leyes económicas de un modo tan prepotente que sólo sería grotesco si no
fuese porque es también siniestro.
Ninguna justificación tuvo la inyección de ingentes cantidades de dinero en la cartera de
banqueros para proteger a sus entidades financieras de los riesgos que las amenazaban,
proviniesen de su entorno o resultasen de la gestión desastrosa de unas cajas de ahorros
politizadas hasta el tuétano. Ninguna justificación tiene la inyección de cantidades
igualmente mareantes en las cuentas de empresas concesionarias de autopistas vacías
cuya rentabilidad se habría sabido inalcanzable en ausencia de las distorsiones que
introduce en la visión de los rentistas la atención permanente a la pequeñísima letra del
BOE. Ninguna justificación tiene la ayuda a las empresas constructoras, a las empresas
eléctricas, a los productores de cine, a los fabricantes de automóviles, a quienes
arrancan penosamente un carísimo carbón de las entrañas de la tierra… Si no tiene
defensa posible la socialización de las pérdidas de tantos sectores cuyas ganancias son
legítimamente privadas, tampoco puede encontrarse en el sector agrario la justificación
de la que carecen el resto de sectores productivos de la economía. Salvo que se admita
como causa legitimadora la de tenerlo sujeto al control político.
El verdadero rescate del campo español no puede consistir en la obcecada reiteración de
las recetas proteccionistas que durante demasiadas décadas han mostrado su fracaso. El
verdadero rescate del campo español no pasa por la eterna dependencia de la ayuda
estatal, sino precisamente por la liberación de ese yugo que lo somete a unos políticos
que, teniéndolo ya secuestrado, aun aspiran a esclavizarlo.
agroalimentarias procedentes de países europeos ha sido la que cabía esperar: la
equivocada.
Si la situación indudablemente lesiva que ha provocado la decisión arbitraria del
gobierno ruso es tan injusta como excepcional, la reacción de la Comisión Europea y
del Ministerio español de Agricultura (y de otras cosas) comparte con aquella el rasgo
de la injusticia, pero difiere en el de la excepcionalidad. En nuestro caso, errar es lo
habitual. La retirada de producción para evitar su distribución, la compra pública de
excedentes, el sostenimiento artificial de los precios, la fijación de cuotas o la
habilitación de ayudas a los productores son el reiterado repertorio proteccionista del
concierto con el que la orquesta burocrática transnacional pretende acallar el clamor
bien audible de un sector notable, pero cuya factura la paga otro colectivo que, siendo
mucho más amplio y numeroso, es silente e invisible.
El sector agrario europeo, regulado hasta la hipertrofia con una pesadísima y
complejísima normativa, absorbe un porcentaje del presupuesto comunitario muy
superior a su importancia en el producto interior bruto. Durante décadas, la política
agraria comunitaria (la nefasta y obscena PAC) se ha ocupado eficazmente de
domeñarlo, distorsionando a golpe de talonario, o sea, a golpe de subvención, de arancel
y de vetustas recetas proteccionistas, los mecanismos que en condiciones naturales
habrían creado los incentivos adecuados para que alcanzase su correcta dimensión y
para la mejora de su eficiencia. Así, no puede extrañar que un sector tan presente en el
presupuesto comunitario, del que bebe más de un tercio, haya adquirido el
desproporcionado poder político con el que hoy cuenta.
El veto ruso a las importaciones europeas, aunque sea una injustificada decisión
motivada por razones ajenas al comercio internacional, ha traído el temor, sin duda
razonable, a un exceso de oferta cuya consecuencia sería la pronta caída de los precios.
Pero proteger a los productores de un concreto sector económico de una vicisitud tan
cotidiana como lo es que los precios de su negocio puedan bajar supone una
adulteración de las reglas de juego del mercado que impide que las fuerzas de la
naturaleza lo reequilibren libremente. No existen los negocios sin riesgo: la faz de la
expectativa de un beneficio deseado siempre tiene como envés la posibilidad de las
pérdidas. De ocurrirle a los precios agrarios lo que se pretende evitar con las medidas
recientemente anunciadas, los productores deberían conducirse del único modo que le
cabría a cualquier otro empresario cuyo sector no gozase del privilegio de la protección
gubernamental: asumiendo el coste y soportando la erosión de sus beneficios al reducir
el precio para dar salida a los excedentes. La ley de la oferta y la demanda no admite
excepciones. Si hay demasiada oferta, los precios habrán de reducirse de manera
inevitable, como inevitable será que suban cuando la oferta mengüe. No se puede
invocar la cuestión de la justicia de los precios, pues nada impide tener por justos los
que libremente fijasen vendedores y compradores en una situación de concurrencia sin
injerencias de naturaleza extraña a su relación comercial.
Si la Comisión Europea y el Ministerio español actúan para impedir la bajada de los
precios inducida por la decisión rusa, adquiriendo excedentes para retirarlos del
mercado y evitar la consecuencia natural del exceso de oferta, el contribuyente y
consumidor deberá soportar por dos veces el coste de una intervención profundamente
desafortunada: de sus impuestos saldrán los dineros con que el sector público adquirirá
los excedentes agrarios y de su bolsillo saldrán también los dineros con que habrá de
comprar un producto artificialmente encarecido por sus gobernantes, que desprecian las
inapelables leyes económicas de un modo tan prepotente que sólo sería grotesco si no
fuese porque es también siniestro.
Ninguna justificación tuvo la inyección de ingentes cantidades de dinero en la cartera de
banqueros para proteger a sus entidades financieras de los riesgos que las amenazaban,
proviniesen de su entorno o resultasen de la gestión desastrosa de unas cajas de ahorros
politizadas hasta el tuétano. Ninguna justificación tiene la inyección de cantidades
igualmente mareantes en las cuentas de empresas concesionarias de autopistas vacías
cuya rentabilidad se habría sabido inalcanzable en ausencia de las distorsiones que
introduce en la visión de los rentistas la atención permanente a la pequeñísima letra del
BOE. Ninguna justificación tiene la ayuda a las empresas constructoras, a las empresas
eléctricas, a los productores de cine, a los fabricantes de automóviles, a quienes
arrancan penosamente un carísimo carbón de las entrañas de la tierra… Si no tiene
defensa posible la socialización de las pérdidas de tantos sectores cuyas ganancias son
legítimamente privadas, tampoco puede encontrarse en el sector agrario la justificación
de la que carecen el resto de sectores productivos de la economía. Salvo que se admita
como causa legitimadora la de tenerlo sujeto al control político.
El verdadero rescate del campo español no puede consistir en la obcecada reiteración de
las recetas proteccionistas que durante demasiadas décadas han mostrado su fracaso. El
verdadero rescate del campo español no pasa por la eterna dependencia de la ayuda
estatal, sino precisamente por la liberación de ese yugo que lo somete a unos políticos
que, teniéndolo ya secuestrado, aun aspiran a esclavizarlo.
Rafael Palacios Velasco es economista, y ha sido profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería
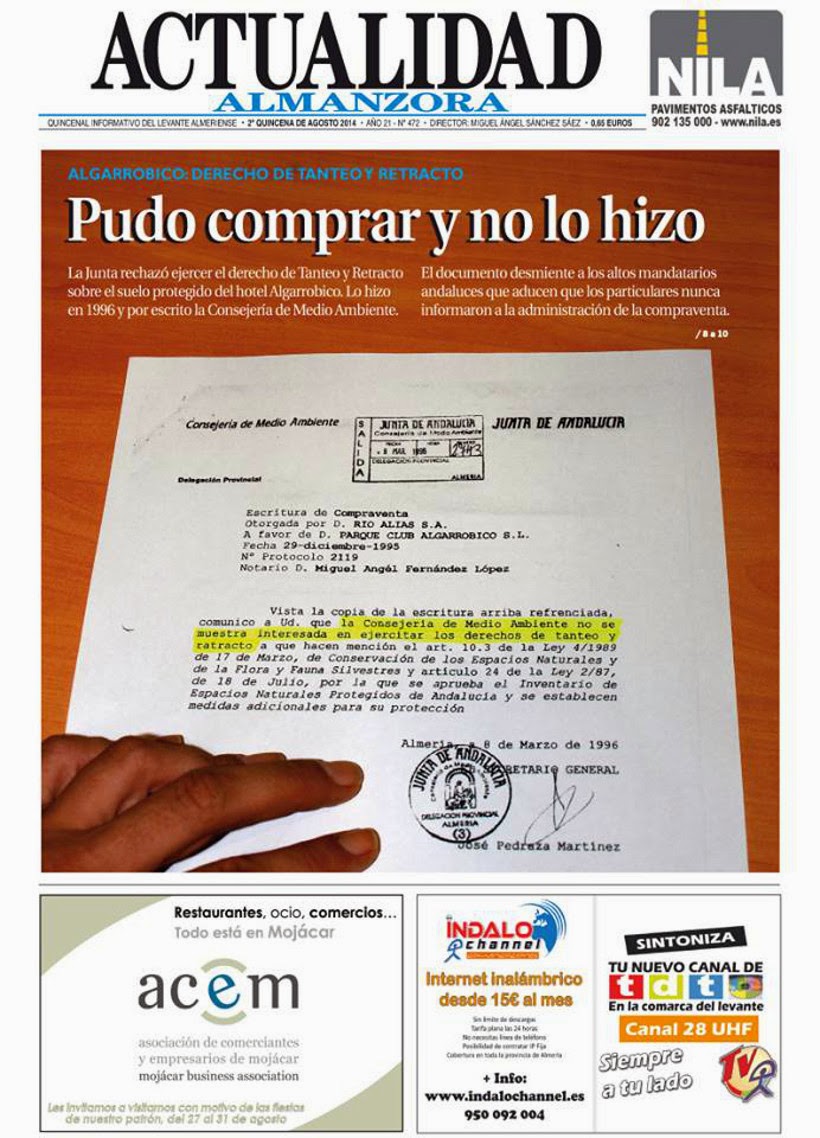



No hay comentarios :
Publicar un comentario