RAFAEL PALACIOS VELASCO
17·07·2014
Afirmar que el salario mínimo crea parados puede no ser la mejor forma de despertar adhesiones, y quizás por eso sea una afirmación inédita en el escenario político actual. Sin embargo, ésa es la verdad: los salarios mínimos no consiguen incrementar los salarios más bajos y, además, destruyen empleo.
La necesidad o la conveniencia de la regulación del salario mínimo es un sofisma tan consolidado que parece fuera de toda cuestión. Si, con tanta frecuencia, la cuestión es motivo de controversia es porque se utiliza más como arma política que como objeto de un análisis económico asépticamente desapasionado. Toda intervención al alza sobre el salario mínimo es criticada de modo inmediato por la oposición por considerarla insuficiente, y donde unos piden más salario mínimo los otros ofrecerán a lo sumo razones de lamentable imposibilidad para no alzarlo aún más. Pero lo que en modo alguno se discutirá es la propia existencia de una norma tan injusta y tan venéfica.
Pese a la cruda realidad que se esconde tras los salarios mínimos, la salud del dogma es tan envidiable como necesario es refutarlo. Aunque hacerlo contravenga la opinión dominante, es necesario combatir al mito porque el salario mínimo es una malísima noticia precisamente para los trabajadores a los que sus defensores dicen pretender beneficiar. Para ello bastan los rudimentos de unas leyes de la oferta y la demanda que todos los economistas conocen desde su primer cuarto de hora de contacto con la disciplina. Quizás por ello la regla FIFO determine que sean también esos fundamentos los primeros que se olvidan. Desconocerlos puede abocarnos a tener que soportar resignadamente las malas políticas que nos empobrecen y, lo que es incluso peor, a defenderlas.
Lo que determina el importe del salario de un trabajador es su productividad. Y dado que un salario no es otra cosa que un precio, su regulación ocasiona consecuencias tan perniciosas como la regulación de cualquier otro, con el relevante matiz de que, en este caso, los excedentes son personas a las que la norma de salario mínimo excluye artificialmente de una contratación que, en libertad, podría aprovecharles. Nadie puede aspirar a percibir un salario que supere el valor de lo que su esfuerzo contribuya a aumentar la producción a su empleador. En otros términos, el salario no puede exceder la productividad marginal del trabajo. Al menos, no de manera sostenible. Y, sin falta de más razones, este motivo justifica por sí sólo que el salario mínimo sea perjudicial de manera singularmente intensa para los trabajadores menos cualificados y menos productivos, al impedirles conseguir por la vía de su ventaja en costes lo que les está naturalmente vetado por la vía de una inexistente ventaja en términos de productividad.
La fijación exógena de un salario mínimo no es más que una prohibición de contratar ninguna relación laboral por un precio inferior al que nominalmente determine el burócrata, lo que excluye del mercado a cualquier trabajador incapaz de generar un valor superior a dicho salario mínimo. Como resultará obvio, esos trabajadores que se verán expulsados de toda posibilidad de contratación laboral (al menos, de toda posibilidad legal) son los trabajadores cuyos bolsillos son menos boyantes: aquellos que son incapaces de generar una producción con un valor siquiera superior al umbral legal. La exclusión se manifestará precisamente en el sector menos cualificado del mercado, donde la productividad marginal es más baja y, en consecuencia, las rentas de los
trabajadores son menores, porque es obvio que en nada afectará un salario mínimo a quien percibe uno que lo multiplica. Y si el salario mínimo sólo afecta, y lo hace negativamente, a quien percibe una remuneración inferior, la consecuencia paradójica de su mera existencia es que el salario mínimo perjudica directamente a quienes dicen beneficiar sus promotores.
El burócrata que impone la ley salarial aparenta prohibir toda relación laboral cuya remuneración quede por debajo del salario mínimo como si con ello fuese a garantizar una remuneración digna a todo trabajador. Pero la realidad es muy otra. Lo que se decreta no es la prohibición de trabajar por debajo de cierto salario, sino la prohibición de trabajar a quien no genere al menos un cierto valor. El salario mínimo no incrementa el salario del desfavorecido; al revés, le prohíbe trabajar como castigo por no ser suficientemente productivo. Y como durísima sanción, al prohibirle trabajar por un salario bajo le impone el no poder trabajar por ninguno. Frente a los salarios bajos, se impone una prohibición de trabajar, es decir, el salario mínimo convierte a trabajadores de renta baja en residuos laborales y desechos inempleables.
La razón es que el salario mínimo sólo puede ser operativo si es superior al salario de equilibrio para un determinado grupo de trabajadores. En ese caso, sólo puede tener dos consecuencias: generar desempleo o trasladar la contratación laboral a un mercado negro de trabajo. En el más improbable caso de que la ocupación no se redujese como consecuencia directa del encarecimiento del precio del trabajo, el encarecimiento de los costes de los productos se encargaría de reducir su demanda y, con ella, la producción y, ahora indirectamente, la necesidad de trabajo.
Por eso, la norma de salario mínimo tiene una doble faz: la cara amable de la promesa de unos salarios pretendidamente más altos pero que jamás llegarán, y la cara perversa que resulta de aniquilar toda opción contractual a quienes sólo pueden ofrecer su trabajo a cambio de una humilde remuneración. La inevitable consecuencia natural del salario mínimo es el paro inducido, y no es posible escabullirse de ella con prolijas y abundantes leyes ni con buenas intenciones carentes de fundamento. Como en tantas ocasiones, quien se dice defensor de los trabajadores al enarbolar la bandera del salario mínimo acaba siendo, sabiéndolo o sin saberlo, su enemigo.
La necesidad o la conveniencia de la regulación del salario mínimo es un sofisma tan consolidado que parece fuera de toda cuestión. Si, con tanta frecuencia, la cuestión es motivo de controversia es porque se utiliza más como arma política que como objeto de un análisis económico asépticamente desapasionado. Toda intervención al alza sobre el salario mínimo es criticada de modo inmediato por la oposición por considerarla insuficiente, y donde unos piden más salario mínimo los otros ofrecerán a lo sumo razones de lamentable imposibilidad para no alzarlo aún más. Pero lo que en modo alguno se discutirá es la propia existencia de una norma tan injusta y tan venéfica.
Pese a la cruda realidad que se esconde tras los salarios mínimos, la salud del dogma es tan envidiable como necesario es refutarlo. Aunque hacerlo contravenga la opinión dominante, es necesario combatir al mito porque el salario mínimo es una malísima noticia precisamente para los trabajadores a los que sus defensores dicen pretender beneficiar. Para ello bastan los rudimentos de unas leyes de la oferta y la demanda que todos los economistas conocen desde su primer cuarto de hora de contacto con la disciplina. Quizás por ello la regla FIFO determine que sean también esos fundamentos los primeros que se olvidan. Desconocerlos puede abocarnos a tener que soportar resignadamente las malas políticas que nos empobrecen y, lo que es incluso peor, a defenderlas.
Lo que determina el importe del salario de un trabajador es su productividad. Y dado que un salario no es otra cosa que un precio, su regulación ocasiona consecuencias tan perniciosas como la regulación de cualquier otro, con el relevante matiz de que, en este caso, los excedentes son personas a las que la norma de salario mínimo excluye artificialmente de una contratación que, en libertad, podría aprovecharles. Nadie puede aspirar a percibir un salario que supere el valor de lo que su esfuerzo contribuya a aumentar la producción a su empleador. En otros términos, el salario no puede exceder la productividad marginal del trabajo. Al menos, no de manera sostenible. Y, sin falta de más razones, este motivo justifica por sí sólo que el salario mínimo sea perjudicial de manera singularmente intensa para los trabajadores menos cualificados y menos productivos, al impedirles conseguir por la vía de su ventaja en costes lo que les está naturalmente vetado por la vía de una inexistente ventaja en términos de productividad.
La fijación exógena de un salario mínimo no es más que una prohibición de contratar ninguna relación laboral por un precio inferior al que nominalmente determine el burócrata, lo que excluye del mercado a cualquier trabajador incapaz de generar un valor superior a dicho salario mínimo. Como resultará obvio, esos trabajadores que se verán expulsados de toda posibilidad de contratación laboral (al menos, de toda posibilidad legal) son los trabajadores cuyos bolsillos son menos boyantes: aquellos que son incapaces de generar una producción con un valor siquiera superior al umbral legal. La exclusión se manifestará precisamente en el sector menos cualificado del mercado, donde la productividad marginal es más baja y, en consecuencia, las rentas de los
trabajadores son menores, porque es obvio que en nada afectará un salario mínimo a quien percibe uno que lo multiplica. Y si el salario mínimo sólo afecta, y lo hace negativamente, a quien percibe una remuneración inferior, la consecuencia paradójica de su mera existencia es que el salario mínimo perjudica directamente a quienes dicen beneficiar sus promotores.
El burócrata que impone la ley salarial aparenta prohibir toda relación laboral cuya remuneración quede por debajo del salario mínimo como si con ello fuese a garantizar una remuneración digna a todo trabajador. Pero la realidad es muy otra. Lo que se decreta no es la prohibición de trabajar por debajo de cierto salario, sino la prohibición de trabajar a quien no genere al menos un cierto valor. El salario mínimo no incrementa el salario del desfavorecido; al revés, le prohíbe trabajar como castigo por no ser suficientemente productivo. Y como durísima sanción, al prohibirle trabajar por un salario bajo le impone el no poder trabajar por ninguno. Frente a los salarios bajos, se impone una prohibición de trabajar, es decir, el salario mínimo convierte a trabajadores de renta baja en residuos laborales y desechos inempleables.
La razón es que el salario mínimo sólo puede ser operativo si es superior al salario de equilibrio para un determinado grupo de trabajadores. En ese caso, sólo puede tener dos consecuencias: generar desempleo o trasladar la contratación laboral a un mercado negro de trabajo. En el más improbable caso de que la ocupación no se redujese como consecuencia directa del encarecimiento del precio del trabajo, el encarecimiento de los costes de los productos se encargaría de reducir su demanda y, con ella, la producción y, ahora indirectamente, la necesidad de trabajo.
Por eso, la norma de salario mínimo tiene una doble faz: la cara amable de la promesa de unos salarios pretendidamente más altos pero que jamás llegarán, y la cara perversa que resulta de aniquilar toda opción contractual a quienes sólo pueden ofrecer su trabajo a cambio de una humilde remuneración. La inevitable consecuencia natural del salario mínimo es el paro inducido, y no es posible escabullirse de ella con prolijas y abundantes leyes ni con buenas intenciones carentes de fundamento. Como en tantas ocasiones, quien se dice defensor de los trabajadores al enarbolar la bandera del salario mínimo acaba siendo, sabiéndolo o sin saberlo, su enemigo.
Rafael Palacios Velasco es economista, y ha sido profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería
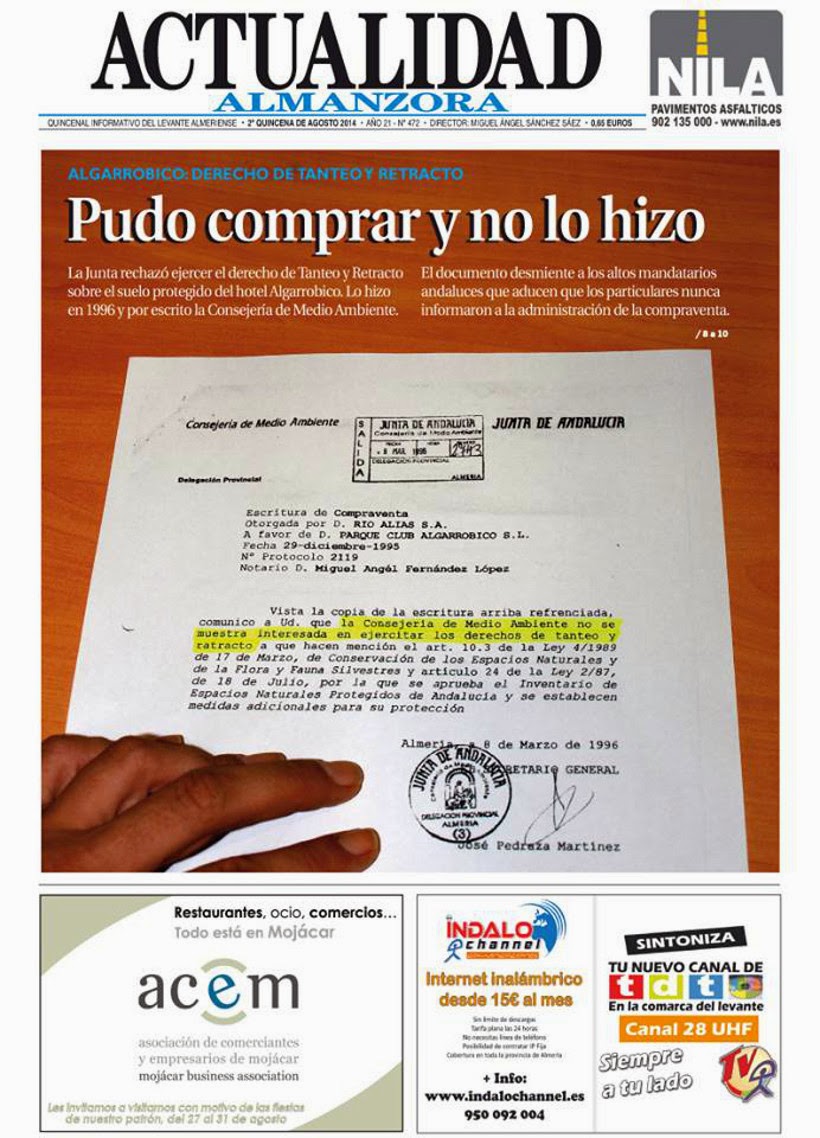



No hay comentarios :
Publicar un comentario