JUAN LUIS PÉREZ TORNELL
18·08·2014
¿Para que sirve el secretario de un
ayuntamiento? ¿Quién no ha pasado las noches de blanco en blanco y los días de
turbio en turbio pensando en ello?
Es llegada la hora de desvelar este enigma,
conjurando los desvelos y eliminando, en la medida de lo posible, el orfidal.
Empecemos por el final: el secretario de
Ayuntamiento sirve para bien poco. Es un elemento ornamental, como esas señoritas que besan a los ciclistas al final de las
carreras, o esos caballeros que tienden su mano a la espectacular supervedette
que desciende, majestuosa, por la interminable escalera (obsérvese la
corrección política del ejemplo doble).
La función del secretario del Ayuntamiento es
noble, antigua… y maldita. Es el vestigio indeseado, la marca de Caín, de un
sistema de organización administrativa del poder político que, con el
advenimiento de la democracia, cayó en desgracia y fue objeto inmediato de
críticas acerbas y probablemente no muy meditadas: el centralismo.
La historia de la organización del poder en
España es la historia de la pugna entre el poder real centralizado y el
poder local descentralizado.
Una de las conquistas del reinado de los Reyes
Católicos, que marca el final de la Edad Media, con su mosaico, tan divertido y
visigótico, de fueros dispersos y enrevesados privilegios, y que señala con
ello el comienzo de la modernidad renacentista, es precisamente la decadencia
de la pluralidad de normativas variopintas, al servicio de muy poderosos nobles
y prelados cuyo poder, intenso pero no extenso, se hallaba circunscrito a su
feudo, en el que, eso sí, eran dueños de vidas y haciendas, sistema holgado y
conveniente que, como era de esperar, abandonaron no sin protestas ni luchas.
Lo que era heterogéneo se homogeneizó y surgió
esa realidad, discutida y discutible, que vino en llamarse España.
El poder local o territorial y aristocrático
se sometió desde entonces a directrices unificadoras. Los “baronías” no
desaparecieron, pero su sumisión al poder central determinó la instauración de un
interesante juego, “avant Montesquieu”, de
contrapesos y equilibrios.
Los Reyes Católicos fomentaron una nueva
burocracia de funcionarios no adscritos a la corte del noble de turno, corregidores
y comendadores que, como una extensa red de capilares, tenían como cometido la
gestión de las directrices
emanadas desde la triunfante monarquía y de proporcionar al lejano centro del reino
primero, y del imperio después, información suficiente sobre lo que acontecía
en las más distantes y remotas villas.
Estos corregidores, pese a los desafueros que
relatase Lope de Vega en “Fuenteovejuna”, no dejaban de ser delgados reales y
eran a su vez controlados por distintas instancias civiles y religiosas.
¿De qué manera? Mandando a letrados que fueran
por los lugares e hicieran las oportunas inspecciones: “…e si alguno
fallaban culpado o llevando algún cohecho o habiendo fecho otro exceso a la
justicia, luego era traído a la corte preso e penado según la medida de su
yerro”.
En este contexto histórico preexistía,
creada por Alfonso X de Castilla, la figura –más humilde– del escribano de
concejo, antecedente remoto pero indudable, del
Secretario del Ayuntamiento, con funciones inicialmente notariales y fedatarias,
así como evidentes connotaciones de delación respecto a las tropelías que,
amparados en la lejanía, pudieran cometerse y hurtarse al poder real. Testigos
incómodos, en definitiva, de determinados procederes.
Ya en tiempos tan tempranos como el siglo XVI
tenían prohibido estos funcionarios ser abogados, procuradores o solicitadores
de los negocios de las partes. No podían habitar en casa de persona
poderosa, ni ser su criado, para evitar coacciones; ni
tampoco recibir salarios de iglesias, monasterios o personas particulares, todo
ello bajo pena de privación del oficio. También tenían prohibido participar en
el arriendo, administración o recaudación de las rentas reales.
Todas estas restricciones, lejos de ser
trabas, acabaron reportándole al oficio, que en ocasiones se transmitía de
padres a hijos, como si de estibadores se tratara, una creciente
respetabilidad, que perduró hasta hace, ¡ay!... relativamente poco en la
normativa, pero que aún perdura sin embargo y sin fundamento en el imaginario
colectivo.
El régimen de Franco quiso vincularse desde
el primer momento con el viejo y tradicional centralismo: “de Isabel y Fernando,
el espíritu impera”; y es probable que de esa buscada identificación proceda la
aversión irracional y doctrinal al centralismo, que lo identifica con lo
políticamente cavernario y detestable, como cualquier cosa que recuerde al
régimen anterior, intrínsecamente perverso “sin mezcla de bien alguno”.
Curiosamente, ninguna crítica se desliza al
feroz centralismo francés y republicano que aherroja a nuestros vecinos, sino
que se da por hecho indiscutible que lo que es bueno para Francia no es
conveniente para nuestros reinos de taifas. En ellos los respectivos reyezuelos,
enjaezados, eso sí, democráticamente, plantan cara, hoy como ayer, a “Madrid”,
con la misma vehemencia con que el Marqués de Villena, el arzobispo Carrillo y
otros nobles y obispos lo hicieran en su día a los Reyes Católicos.
Los secretarios de ayuntamiento, perdida aquella
aura de respetabilidad, somos, a modo de una armadura oxidada o un águila disecada, un recuerdo al poder político, en su vestíbulo, de
que la sombra del poder central fue alargada en otros tiempos.
Hubo, es cierto, en los primeros años ochenta,
un intento de acabar jurídicamente y subir al deván jurídico esta figura
antañona y que no pegaba con la decoración moderna de la casa. Intento que fue
abortado, ellos sabrán por qué, por el Tribunal Constitucional (entre otras STC
32/81 y 25/83). Sólo se admitió el cosmético aunque significativo cambio de
nombre: los “Cuerpos Nacionales” pasaron a ser “Habilitados Estatales”. Toda
una declaración de intenciones.
La autonomía municipal ya no necesitaba estas
tutelas del Antiguo Régimen, y teóricamente, lo que no ayuda estorba. Volvimos
a revivir el viejo prestigio de lo local, en una vuelta inexplicable a un
feudalismo democrático y a un romanticismo irracional propio de aquel viejo menosprecio
de corte y alabanza de aldea.
Sin embargo, antes de ser comidos por la
polilla, no tardó en descubrírseles una nueva utilidad a los secretarios de
Ayuntamiento…
(To be continued)
Bibliografía :
Losa Contreras,
Carmen María “El escribano del concejo: semblanza de un oficio municipal en el
Madrid de los Reyes Católicos”.
Razquin Lizárraga,
Martín María “Tribunal Constitucional y entes locales: la jurisprudencia
constitucional sobre el Régimen Local”
Fernández Alvarez
Manuel “Isabel La Católica” Ed Espasa Calpe.2003
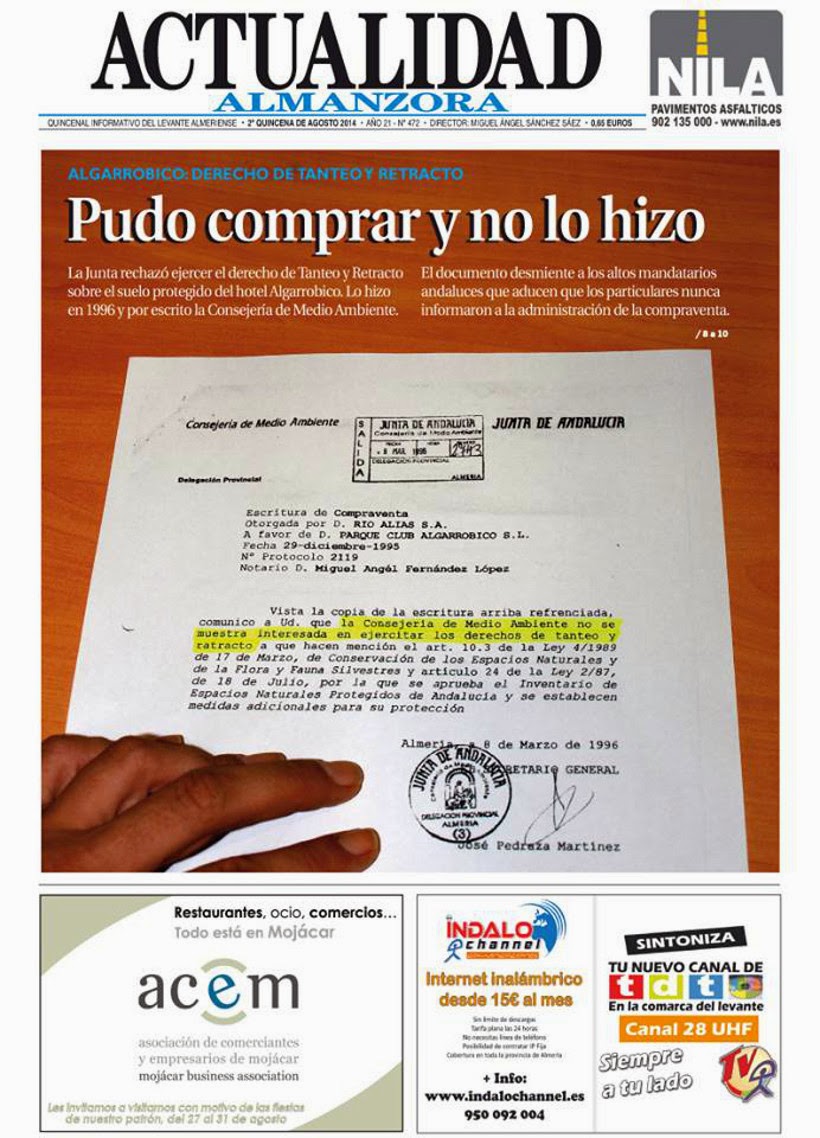



No hay comentarios :
Publicar un comentario