JUAN LUIS PEREZ TORNELL
16·02·2017
AHORA QUE YA sabemos
que cualquier tontiloco puede llegar a presidente del país más poderoso de la
Tierra, ese solo hecho alivia nuestra condición de españoles y refuerza no poco
nuestra alicaída autoestima. No somos tan distintos.
Decía nuestro
inefable Zapatero a sus allegados algo así como que no
tenéis idea de la cantidad de gente que puede llegar a ser Presidente del
Gobierno, y añadía “eso ensalza
la democracia. Todo el que cuente con apoyo de la ciudadanía puede serlo”. Y él no es un mal ejemplo de que,
efectivamente, esto es así.
Dado que a Obama le dieron el Nobel de la Paz nada más llegar,
con carácter preventivo y a cuenta de la paz perpetua que, acto seguido,
debiera instalar en el mundo (qué menos que corresponder), a Donald Trump deberían
darle, si hay un adarme de justicia en el mundo, y lo antes posible, el Nobel
de Literatura, porque escribe en Twitter; o el de Medicina, porque curará a
algunos de la ceguera, e incluso de la ligereza con la que se votan a estos
caudillos democráticos que con sólo ser votados por las mayorías
correspondientes son ungidos no sólo con el poder divino, la belleza y la
elegancia, sino con la sabiduría, la prudencia y el buen juicio que se les supone, aunque se vayan
rodeando de asesores del Ku-Klux-Klan, yernos y parientes sapientísimos o
acérrimos partidarios de la supremacía de los insensatos.
Es peligrosa esta confianza inocente e irreflexiva en la legitimidad
de derecho divino de las personas providenciales, que si no son mesiánicos,
acaban por creérselo, como el pobre Pedro Sánchez o el olvidado y siempre
molesto Aznar. Digo yo –discrepando respetuosamente del Sr. Zapatero- que lejos
de ensalzar la democracia, más bien la denigra, o al menos la pone en cuestión,
y no deja de dar un poco de miedo. Bastante.
Se trata más bien de un caudillismo indisimulado eso de los
queridos líderes o grandes timoneles. Cuánto mejor sería para nosotros que no
conociésemos sus nombres.
En Rusia han dado con la fórmula mágica para el gobierno
místico: Putin
(otro que tal) se sucede a sí mismo a través de su amigo del alma Dimitri Medvédev: cuando uno es presidente el
otro es primer ministro y viceversa; fórmula genial para un sufrido pueblo como
el ruso, acostumbrado a los autócratas y a las tiranías como pocos.
Una democracia sana debería alejarse de estos modelos y el
presidente debería ser un ser modesto y apocado como Puigdemont, que con un año
de poder en la Marca Hispánica, ya ha tenido bastante, y anuncia su retirada
para volver mansamente a su periodismo de algarada o a la confitería de sus
padres. Eso es humildad y vocación de servicio.
Ahora con Putin y Trump juntos -tiemble usted después de
haber reído-, podemos albergar
fundadas sospechas de que volveremos, en el mejor de los casos, a la opereta
vienesa y al Imperio
Austro-Húngaro, o al género chico y la astracanada. O, a lo mejor, eso es un
prejuicio y se convierten en
prohombres de sus respectivas patrias y, por extensión, faro y guía, de
las de los demás, incluida la nuestra. Pero no parece.
La prueba del nueve, lo que definirá si Estados Unidos
(“América” como dicen ellos imperial y presuntuosamente) sigue siendo la mayor
y mejor democracia del mundo, o entra en otros vericuetos impredecibles, que
nunca han estado negados a ningún país, será la comprobación de si las
instituciones, venerables, pero a lo mejor vetustas, se imponen a las
voluntades y los egos, por muy poderosos y enormes que sean éstos, y son
capaces de ejercer el contrapoder con el que los clásicos de la Ilustración
definían a los estados constitucionales y a las democracias occidentales.
Ni la Revolución Francesa, ni la Inglesa ni la Americana,
modelos de lo que es un sistema constitucional en el mundo, dejan de ser hechos
históricos y nadie puede afirmar que sean eternos. Si las instituciones no resisten y las
sociedades abandonan sus siempre incómodas responsabilidades, los cambios
acontecen sin avisar.
Y no siempre los cambios son necesariamente buenos.
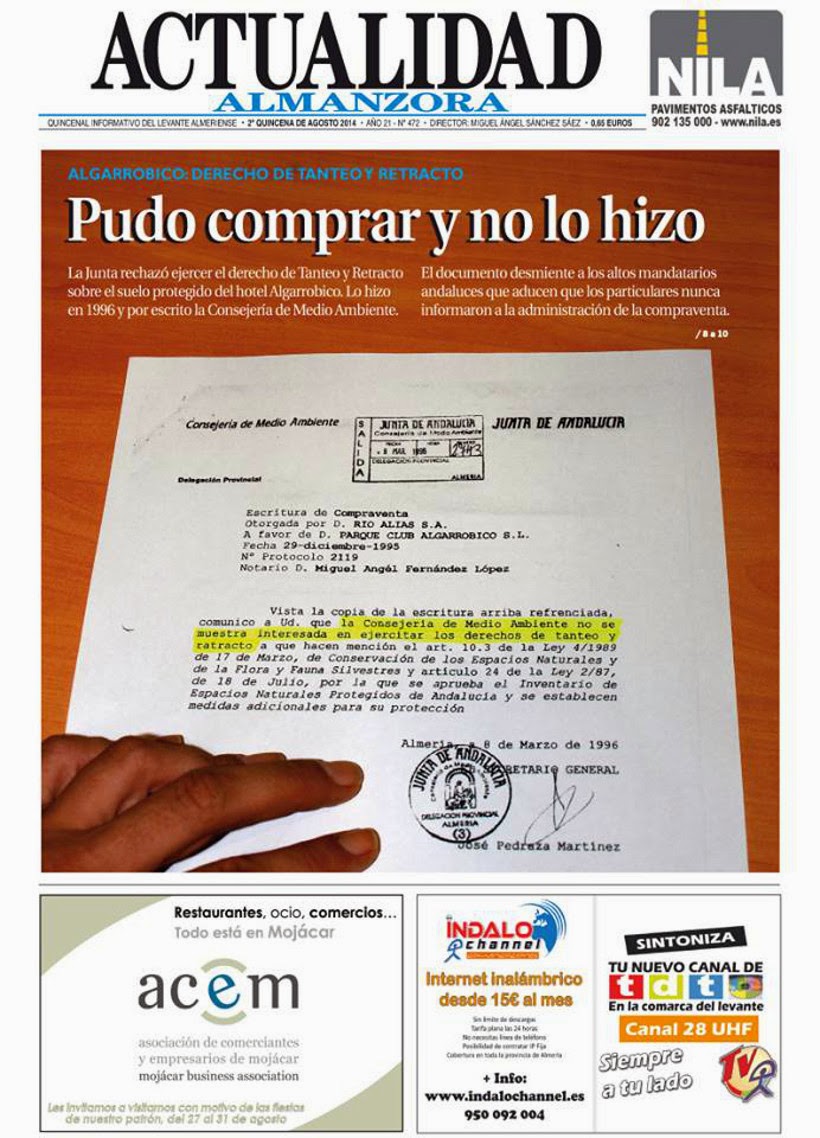



No hay comentarios :
Publicar un comentario