JUAN LUIS PEREZ TORNELL
28·10·2016
EN LA NOCHE TRISTE de Pedro Sánchez, poco después de destruir, como Sansón, las columnas del templo de Ferraz sobre sí mismo y sobre todos los filisteos, se sintió obligado a improvisar una explicación de lo sucedido en esa jornada manicomial (palabra no admitida por el diccionario).
Recabando la atención de todos los compañeros y compañeras, y periodistas y periodistos asistentes, declaró, para la Historia, que preservar su palabra y sus convicciones es algo que le enseñaron sus padres. Durante un instante eterno esperé en vano que añadiera “y mis madres”, para sortear el micro machismo de no equipararlos a ambos con la exclusiva mención patriarcal de la palabra “padres”.
Es curioso el lenguaje y el uso de las palabras que, al menos en castellano, lengua versátil donde las haya, tienen tanto poder que condicionan o modifican, o al menos lo pretenden, la realidad que designan; y vemos como una misma conducta es valorada positiva o peyorativamente con el uso del adecuado adjetivo. Así la actitud de Sánchez en estos meses puede ser valorada como la firmeza que él mismo se atribuye o la tozudez cerril que le asignan sus detractores. Los hechos son los mismos pero las palabras son diferentes. Así se habla, respecto de una misma conducta, de “audaz” o “temeraria”… normalmente a toro pasado, y según el resultado. O de “prudentes” o “cobardes” actitudes que, objetivamente, son sustancialmente idénticas.
Además de este uso valorativo de los términos, me resulta más interesante la pretensión, cómoda y barata de cambiar la realidad cambiando las palabras. Por ejemplo la palabra “ciego”, que nunca ha sido peyorativa, se sustituye por otras como “invidente” o “discapacitado visual”, o los negros ya no son negros, sino “subsaharianos”, ni los “moros” son “moros”, sino “norteafricanos”, sin que ello, por supuesto, altere la visión en un caso o la tez de nadie o mejore su condición social.
No deja de haber, cuando menos, algo de infantil y vagamente cursi en la pretensión de modificar la realidad cambiando las palabras, y como infantil siempre tiene algo de cómico y, en el caso de repetición, “los vascos y las vascas”, levemente fatigoso.
Cosa distinta son los neologismos para designar nuevas realidades, normalmente artilugios o actividades novedosas. Antes se formaban en españoles con partículas, prefijos o sufijos, de origen latino o griego bellamente gongorinos. Unos triunfaban y otros no.
Ahora las palabras son inglesas, aunque existan en muchos casos equivalentes en nuestra lengua, se usan, sin reparo y con admiración, expresiones de otras lenguas. Un cierto colonialismo lingüístico y complejo de inferioridad tecnológica y comercial sí que hay en todo ello. Poca gente, por ejemplo, compraría un ordenador marca Martínez, reconozcámoslo.
No me resisto a relatar la anécdota de cuando Francia, en los años cincuenta del pasado siglo, hizo valer la denominación de origen “coñac”, y se obligó a que el coñac de fabricación española dejase de llamarse coñac, para no afrentar a sus legítimos titulares. Se convocó un concurso de ideas y alguien para asociar la bebida con la tierra jerezana donde se producía mayoritariamente, propuso la denominación novedosa de “jeriñac”. Ganó el concurso, pero la denominación no pudo resistir las cuchufletas que acto seguido provocó en la opinión pública. El chiste demoledor fue aquel de un señor que entra en un bar y pide al solícito camarero ¿Jeriñac, por favor? A lo que éste responde amablemente “sí señor, al fondo a la derecha”.
Se llama comercial y políticamente brandy, otro barbarismo, pero todo el mundo sigue llamándole coñac.
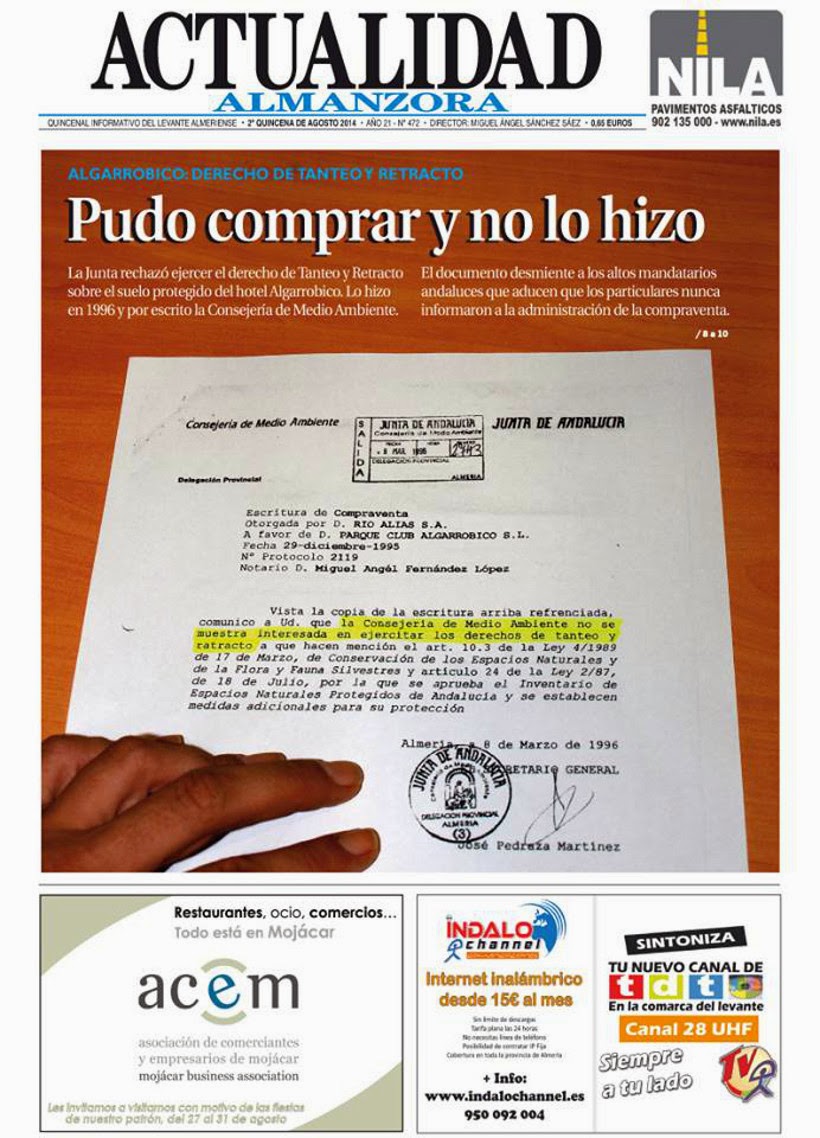



No hay comentarios :
Publicar un comentario