SAVONAROLA
09·11·2016
Hay en el año, hermanos míos, una noche señalada para el recuerdo de aquellas personas que han pasado por nuestras vidas dejando su impronta imperecedera. Desde el albor de los tiempos les rendimos culto. Hubo un tiempo en que sus restos descansaban para siempre bajo nuestras casas. Ahora lo hacen en panteones levantados en lugares más tétricos y siniestros. Es, hijos míos, la noche de la víspera de todos los santos. Hecha para el recuerdo y, también, para las bajas pasiones, el terror y el miedo.
Sí, queridísimos discípulos. Era una noche en vísperas del día de todos los santos. Una noche cálida, de las que suelen hacer por estos pagos aún en el mes de noviembre, pero con un viento constante y ululante que hacía estremecer las almas de los vivos y, también, de los muertos.
Una joven enfermera salía de cumplir guardia en el Centro Médico de la Villa nacida del mar. Era demasiado tarde en todos los relojes y aún más para ella, que tenía una cita para disfrutar de la compañía y la conversación del grupo de amigas de toda la vida alrededor de algo para comer acompañado de ese vino del color de la sangre que tanto gustaba saborear en los días y noches felices.
Cuando por fin pudo marcharse, agotada tras una tarde más ajetreada que de costumbre, cansada de tanto curar heridas, extraer muestras de sangre y clasificar las de heces y orina, se encaminó hacia el aparcamiento público cercano en el que acostumbraba a dejar su achacoso vehículo mientras corría el reloj de su jornada laboral.
Al acceder a él, su mirada se fijó en las chispas azules que, como si fueran diminutas estrellas o estallidos de cohetes de feria, salían de una caja de registro sobre la puerta atravesada por siete chorreones rojos como otros tantos puñales oxidados por la sangre y el paso del agua.
El andar distraído y el escalón extraño del acceso, estuvieron a punto de dar con sus huesos en el suelo de un zaguán lleno de polvo, y más orín y mierda que la que tuvo tiempo de clasificar en cuarenta horas de jornada laboral.
Al entrar trastabillada en el portal, alcanzó a asirse a la barandilla, mas fue harto peor el remedio que la enfermedad, pues al andar ésta más suelta que el vientre de aquél que se hartó de pescados podridos, estuvo en un tris de caer cuan larga era y clavarse sus oxidados barrotes de hierro.
No fue a mayor la cosa, pero sus manos quedaron impregnadas para siempre de un fluido viscoso cuya procedencia prefirió no investigar, ni tan siquiera imaginar.
No bien logró introducirse en el interior del aparcamiento, sintió cómo unas gruesas y cálidas gotas golpeaban su cabeza, impregnando su pelo y empapando su cuero cabelludo. Se sabía a cubierto, dentro de un espacio cerrado, así que era del todo imposible que se tratara de lluvia. Además, recordaba que antes de entrar el cielo estaba raso, la luna en el mar rielaba y alzaba en blanco movimiento olas de plata y jazmín, con el debido permiso de don José de Espronceda.
Con el corazón encogido por el miedo a lo que pudiera encontrarse, alzó los ojos hacia arriba y un pegotón de yeso del diámetro de uno de aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, cayó desde el techo y se estampó contra el cristal derecho de sus gafas de miope ambliope, y todo se volvió borroso, pues que ese era precisamente el ojo con el que más nítidamente veía los contornos del universo.
Tras limpiar la lente, abriéndose paso entre la basura que, como la fronda en una jungla, se había apoderado de aquél recinto, siguió camino hacia el vehículo solitario que aún se veía en lontananza.
Mientras contemplaba los sacos de papel que a duras penas tapaban los orificios que se adivinaban en las paredes, le vino a la mente una nueva sensación tan inquietante como las que se iban apoderando de su espíritu desde el momento en que entró en el aparcamiento. Y es que –se preguntaba- si allí estaban talegos de papel que veía embutidos en los muros, no podía andar muy lejos el hombre del saco.
Mas como no hay situación, por muy mala que parezca, que no sea susceptible de empeorar, andando en esos pensamientos se fue la luz. O, quizás, se deshizo, que podía ser lo más propio en tal ambiente.
A tientas en la oscuridad, palpaba con las manos los muros de aquella inhóspita estancia. Recibió picotazos de las arañas que envolvían las paredes con el tejido fabricado desde sus entrañas. Prefirió no saber a qué animales pertenecían las patas que corrían por su piel, estimulada de tanto en tanto por las descargas eléctricas de los cables que surgían como por ensalmo de orificios imposibles.
El último calambre experimentado fue algo más intenso que los anteriores, pero obró el milagro de que se hiciera la luz de nuevo.
La experiencia acumulada sirvió a la joven enfermera para que no le importara ni lo más mínimo que el coche no arrancara, como tampoco que el retrovisor le mostrara el rostro cubierto por una careta de payaso que se aproximaba inexorablemente hacia ella blandiendo una motosierra encendida en medio de un ruido ensordecedor.
Acabáis de leer, amadísimos hermanos en Cristo, la experiencia que pudo vivir una joven enfermera en un aparcamiento público que pudo ser abierto por orden de un Ayuntamiento cualquiera, pero sin cumplir con los mínimos criterios de seguridad que la ley obliga a cumplir a todos. A ínclitos alcaldes y alcaldesas también. Puede suceder en vuestro pueblo, ciudad o villa nacida del mar, de la sierra o de la motosierra. Andad alerta. Sólo hace falta un concejal o edila con mucho de irresponsabilidad e insensatez y muy poco sentido común. Por lo demás, vale.
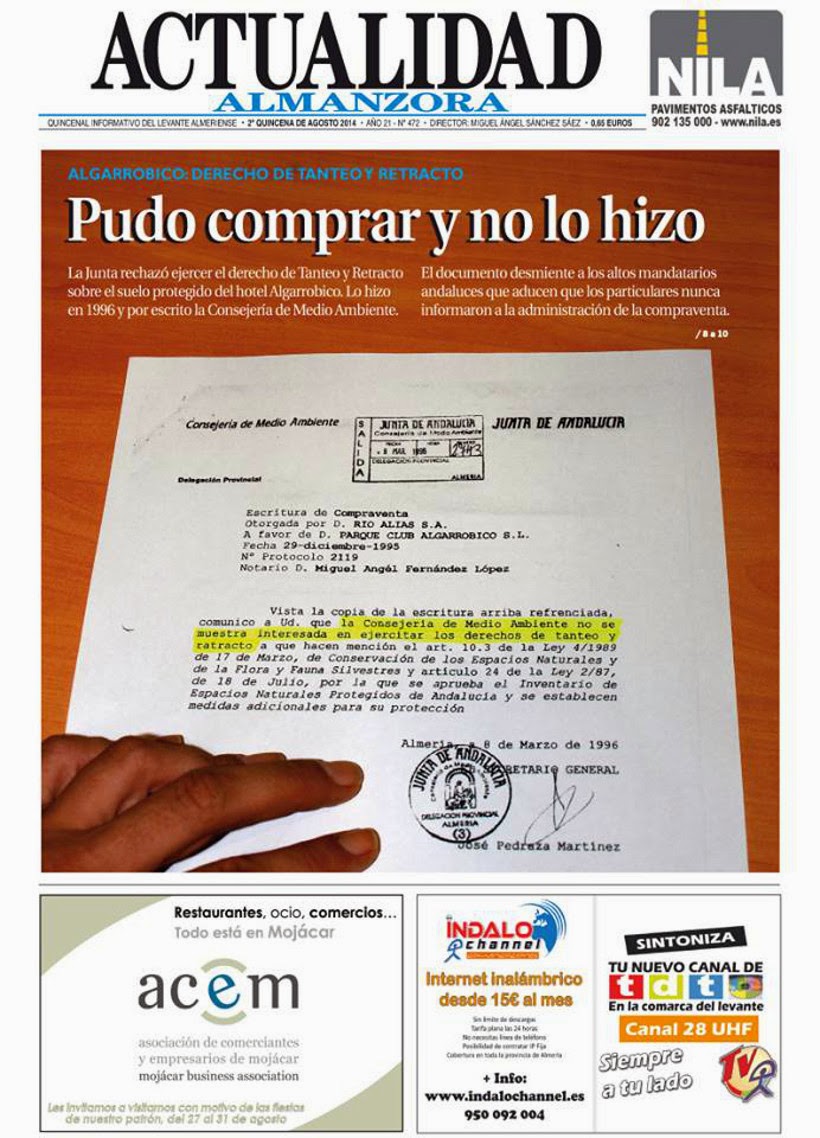



No hay comentarios :
Publicar un comentario